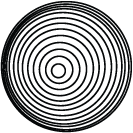En el inicio de su intervención en el seminario La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular, Georges Didi-Huberman, profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, describió el flamenco como un arte de grietas, de chalados: “demasiado telúrico y ‘bajo’ para erigirse en idea, demasiado huidizo -ardiente- para fijarse en objeto”. Siguiendo al Gilles Deleuze de Lógica del sentido, Didi-Huberman considera que el cante jondo es “puro devenir sin medida, auténtico volverse loco que nunca se detiene” y que hace coincidir “el futuro y el pasado, el más y el menos, lo demasiado y lo insuficiente en la simultaneidad de una materia rebelde, excesiva”. Esta materia está amasada con paradojas que Deleuze entiende no sólo desde el punto de vista de la lógica, sino también del pathos (de la tragedia). Esas paradojas son, en palabras del autor de Crítica y clínica, “la pasión del pensamiento”.
A juicio de Georges Didi-Huberman sólo se puede abordar analíticamente el flamenco asumiendo su naturaleza paradójica. Hay que tener en cuenta que la auténtica fuerza de la paradoja (“que en sí misma no es contradictoria, pero nos permite asistir a la génesis de la contradicción”) está en el hecho de que su violencia va siempre acompañada de “unas sutilezas imposibles de reducir a una simple combinatoria”. De este modo, en el flamenco, un gesto o una inflexión de la voz se pueden percibir al mismo tiempo como una “percusión física muy precisa” y como una “imprecisa repercusión psíquica”. Es decir, en el cante jondo se mezcla la violencia (la patada, el martillazo, el puñetazo) con la dulzura (el estremecimiento, la caricia, el beso).
Un ejemplo ilustrativo de este maridaje entre violencia y dulzura, entre entrega y contención, entre voluptuosidad y sutileza se puede apreciar en una escena de la película Los Tarantos (1963) que rodó Carmen Amaya poco antes de morirse. La escena muestra una juerga gitana en la que Carmen Amaya rompe a bailar de forma súbita unas bulerías, culminando su actuación (hecha de golpes -taconazos, palmas, dedos repiqueteando sobre una mesa- y movimientos imprevisibles) “con una de esas vueltas quebradas de las que sólo ella conocía el secreto”. Los golpes fuertes y precisos que da mientras baila hacen que se levante una humareda polvorienta a su alrededor, como si el suelo, “atacado a muerte”, exhalara sus últimos suspiros. “Violencia del golpe”, describió Georges Didi-Huberman, “y sutileza aérea (polvorienta, casi aurática) del rebote en el suelo. Como si el choque local de los tacones contra el tablao engendrase un fuego global expandido por todo el espacio a partir del elemento hacia el que este baile parece dirigirse: la tierra”.
El autor de libros como Ante el tiempo o Imágenes pese a todo piensa que el flamenco es un “arte de hender la tierra” en la que provoca “seísmos, grietas, terremotos”. ¿Pero eso implica que, como argumentó Manuel de Falla para justificar la organización del Concurso de Cante Jondo que se celebró en Granada en 1922, se pueda definir como “música natural”, esto es, como un “cante de la tierra”? En este punto de su intervención Georges Didi-Huberman recordó una serie de discusiones que ha mantenido con Paco Moyano, un “cantaor de sapiencia” (tanto por su sabiduría como por su lucidez) que un buen día decidió abandonar el mundo profesional del flamenco (con sus giras agotadoras, su ambiente competitivo, su dependencia de las exigencias del mercado…) para regresar a su pueblo (su tierra) -Alhama de Granada- y poder profundizar, sin prisas y sin presiones, en los misterios del cante jondo.
En la línea de Ricardo Molina o Antonio Mairena, Paco Moyano considera que el flamenco no puede existir sin un paisaje (aunque éste sea subterráneo, como en el caso de los cantes mineros), sin hundir sus raíces en un territorio geográfico y cultural concreto. Por el contrario, Georges Didi-Huberman, partiendo de la premisa de que la tierra no es una cosa en sí (un don puramente natural), cree que el cante jondo está más basado en el viaje que en el paisaje, “pues”, recordó, “la existencia misma del flamenco no podría entenderse sin su dimensión gitana, es decir, su dimensión emigrante, por no decir nómada”.
Sea como sea, para Georges Didi Huberman la idea de que el flamenco es un “cante de la tierra” es “incontestable”. Lo que él cuestiona es la visión esencialista y excluyente del vocablo/concepto “tierra” que han promovido ciertos discursos filosóficos (por ejemplo la metafísica del enraizamiento de Heidegger que vincula la tierra con dos valores fundamentales: la propiedad y la solidez) y que está detrás de esa tesis de que el cante jondo no puede existir sin un paisaje. “Afirmar que la tierra es en sí misma”, advirtió, “quiere decir, por lo general, que está prohibida al otro, que es inamovible” y que sólo puede ser utilizada por aquellos que se autoconsideran sus “legítimos” propietarios. A juicio de Didi-Huberman la tierra puede ser irremplazable, pero no inamovible: pues se agrieta y deshace, sufre continuos seísmos y perturbaciones tectónicas, es alterada por la mano del hombre (que la cultiva y cercena desde hace miles de años), es afectada por numerosos fenómenos meteorológicos… En definitiva, la tierra, en sus distintas acepciones (como materia -suelo, superficie…-, como concepto identitario -país, pueblo…) puede moverse, puede experimentar modificaciones.
Al bailar no sólo se forman en el espacio bellas y etéreas figuras con el cuerpo, también se crean impurezas, se golpea y martillea el suelo, se altera el entorno material en el que el danzante se mueve. Martillear el suelo con un pataleo colérico y alegre (burlesco) fue lo que hizo una noche de embriaguez Georges Bataille para demostrarle a Sartre que era un “filósofo bailarín”. Ese pataleo colérico e inútil (“patético”) también ha sido un recurso muy utilizado por la comedia burlesca, desde Bud Jamison o Henry Bergman hasta Louis de Funes.
Cercanas en muchos casos a las propuestas de artistas como Robert Morris, Richard Long, Robert Smithson o Bruce Nauman, hay numerosas coreografías de danza moderna y contemporánea que trabajan con el suelo (Cafe Müller, de Pina Bausch; Accumulations, de Trisha Brown…). Frente a la concepción de la danza como una actividad ligada al vuelo o a la liberación del espacio, estas coreografías exploran las “figuras de la caída”, los efectos sobre el cuerpo y los movimientos de la gravedad. En estas coreografías se despliegan visiones filosóficas y antropológicas del baile muy diferentes. Así, en la impactante demostración de claqué que realiza Fred Astaire en una coreografía de la película pro-bélica Holiday Inn (1942) -en la que tira decenas de petardos que explotan en el escenario sobre el que está danzando-, bailar supone “destruir la tierra” o, más exactamente, “hacer pantomima de su destrucción”. Por el contrario, en la coreografía Fase. Four Moments on the Music of Steve Reich (1982), de Anne Teresa De Keersmaeker, en la que la bailarina esculpe con sus pasos distintas formas y figuras sobre un suelo cubierto de una fina capa de talco o de arena blanca, bailar supone “gravar la tierra”, aunque sea con una huella volátil que desaparece rápidamente.
En el flamenco, el bailaor golpea el suelo para sentir y generar una “conmoción” (término que procede del vocablo latino commovere, es decir “mover con”). Golpes que, según Didi-Huberman, “no cesan jamás de interrogar a la tierra sobre su capacidad de responder al cuerpo con choques devueltos”. A su juicio, en este aspecto no hay diferencia entre el flamenco tradicional y las propuestas de corte vanguardista y experimental que están desarrollando bailaores como Israel Galván.
Al igual que El Farruco, Galván parte de la inmovilidad y hacia ella siempre regresa, dirigiendo metódicamente sus golpes (“choques eficaces”) a la tierra que lo sostiene. En su espectáculo Arena (2004) comienza entablando un diálogo “casi amoroso” con el suelo, rascándolo y acariciándolo suavemente con sus pies desnudos “al modo en que la mano de un ciego palpa el espacio a su alrededor” para orientarse. Pero después, como hiciera Bataille para demostrar que era un “filósofo bailarín”, lo martillea, le propina “golpes y ráfagas de punteras y talones”. A su vez, en una “atípica seguiriya” en la que le acompaña al piano Diego Amador, el bailaor sevillano “verticaliza la superficie de conmoción” al golpear su cabeza contra un muro de tablones que semeja un burladero (como si fuera un loco que se creyera un toro).
No sólo en Arena ha experimentado Israel Galván con las texturas, geometrías y sonoridades de la tierra sobre la que baila. En Tábula rasa, por ejemplo, utiliza un cuadrilátero de tierra blanca como escenario; y en un proyecto que está preparando en la actualidad sobre el tema del apocalipsis, baila sobre un entarimado móvil que se va desplazando por el efecto de sus golpes (haciendo que sea la tierra la que se mueva bajos su pies).
Estos ejemplos, según Georges Didi-Huberman, demuestran que no tiene sentido oponer viaje y paisaje, “pues la obra de arte”, subrayó, “es capaz de inventar la sensación de un paisaje-viaje, un paisaje capaz de partir a la aventura”. Por ello, cree que es absurdo discutir sobre el lugar en el que el cante jondo fue fundado (su “cueva natal” en la terminología de Antonio Molina), pues además de ser una pregunta sin respuesta concluyente, crea, “a costa de una metafísica de las raíces”, un nuevo problema. Bajo su punto de vista es mucho más enriquecedor y efectivo pensar el espesor y la hondura de este arte asumiendo la perspectiva metodológica de Aby Warburg que apostaba por analizar las formas culturales partiendo de “la geografía movediza de sus migraciones y de sus supervivencias en un tiempo de larga duración”.
La tierra, lejos de ser algo inamovible e inmodificable, está compuesta de vestigios y residuos, de suciedades acumuladas y cadáveres putrefactos, de huellas de destrucciones y memorias sedimentadas…, en fin, que es el espacio de la impureza por excelencia. “Si el cante jondo”, advirtió, “es un cante de la tierra es, ante todo, porque es el canto de esa misma impureza”. En este sentido Georges Didi-Huberman define el flamenco como un arte impuro e híbrido, tanto desde un punto de vista sociológico como musicológico, que no sólo provoca que nuestros pensamientos entren en conmoción, sino que también hace que seamos nosotros mismos quienes nos pongamos “en emoción o en moción, es decir, en movimiento, de viaje”.
Quizás por ello, en las letras flamencas aparezca con frecuencia el motivo de la vida errante, hablando, por ejemplo, de hombres sin patria que recorren resignados tierras extranjeras (“yo no soy de esta tierra; ni en ella nací; La fortunita roando y roando; o mare mía; me trajo hasta aquí”) o que ya ni siquiera controlan hacia donde dirigen sus pasos (“desgraciaito soy; hasta en el andar; que los pasitos que para adelante daba; se me han ido atrás”). Este caminante sin patria y sin rumbo sólo se detiene cuando, al morir, es enterrado y su cuerpo se mezcla con los residuos e impurezas del subsuelo (“esto que me está pasando; se lo contaré a la tierra; cuando me estén enterrando”). Antes de sumergirse en la profundidad de la tierra (destino final de todos los seres humanos), intenta conjurar la caída a través del cante y del baile, del salto desesperado que trata de burlar inútilmente la ley de la gravedad (como hace un personaje de la película La tierra -1928-, del director soviético Aleksandr Dovzhenko, que antes de caer muerto sobre un camino polvoriento, baila).
Resumiendo, el flamenco es un arte errante, “puro devenir sin medida, auténtico volverse loco que nunca se detiene”. Un “arte de grietas, de chalados”, un “cante de la tierra” amasado con paradojas que mezcla alegría y angustia, violencia y dulzura, voluptuosidad y contención. El bailaor jondo salta para golpear mejor el suelo, para abrir grietas en una tierra que sabe que acabará devorándole. “No camina sobre ella”, señaló Georges Didi-Huberman en la fase final de su intervención en el seminario La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular, “sino que danza con ella, utilizándola como pareja de baile y superficie de percusión”. A su juicio, la dimensión dionisiaca del flamenco -que entiende la fiesta como un “perder la cabeza”- no está lejos de esa “forma demoníaca de la existencia” que, según el psiquiatra Ludwig Binswanger (por cuya clínica pasaron figuras emblemáticas de la cultura de la primera mitad del siglo XX como Vaslav Nijinski, Aby Warburg o Mary Wigman), la sociedad ha exorcizado bajo el concepto genérico de locura. En opinión de Didi-Huberman, tantos los flamencos como los psicóticos y los maniaco-depresivos son más lúcidos que el resto de los mortales en, al menos, una cosa: son conscientes de que “la vida no hace sino ir y venir entre la fiesta y la nada”.