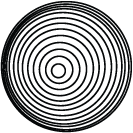Pedro G. Romero. Publicado en la revista Contexto. 2 de febrero de 2015.
¿A qué viene todo esto?, se preguntarán ustedes. Escribir del mundo y hacerlo tan esquinadamente, desde la calle del flamenco. Es verdad que puede parecer un gesto demasiado retórico y más cuando el flamenco suele presentarse como una expresión básica, desnuda, espontánea, iletrada y primitiva, vaya, puro terror —lo contrario de la retórica—, el flamenco es como una piedra o un árbol, algo que está ahí y punto.
Presumes que eres la ciencia/ y yo no lo comprendo así/ porque siendo tú la ciencia/ no me has comprendío a mi. Suele cantarse como soleá de la Serneta. Mercé la Serneta es una cantaora jerezana que vivió en Utrera, donde fue compañera del padre de los Quintero y en ese ambiente libresco se explica, a veces, el hondo calado de esta letra. Pero lo que a mí me interesó hace años fue otra cosa. En su Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein dejó escrito una sentencia similar: Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna; y esto es precisamente la respuesta.
Supongo que sería una fiebre de juventud la que me llevó a fantasear con la posibilidad de establecer una conexión entre la sofisticada visión del mundo del pensador vienés y el corpus de saberes que el flamenco, un arte de gitanos, nos podía haber legado. A todas aquellas notas empecé a llamarlas Wittgenstein y los gitanos, pero quedaron en nada. Fíjense en esta otra letra que suele hacer por tientos Bernardo el de los Lobitos: La verdad a mí me engañó/ yo me fié de la verdad y la verdad a mí me engañó/ cuando la verdad me engaña/ de quién me voy a fiar yo.
Cuando escribo estas líneas, hace unos días que falleció Ángel González García, historiador del arte y un maestro en tantas cosas. Lo conocí a final de los años 80 y creo que fue el primero al que no le pareció estrambótica que esta afición mía por el flamenco fuese compatible con, por ejemplo, una fascinación, igual de juvenil, por los situacionistas. En Magatzem d’idees, una publicación de 1988, decía yo algo así: “Para mí resultan igual de intensos el Se pelean en mi mente de Camarón de la Isla y el Black angel, death song, de la Velvet Underground”. Y fue este detalle el que llamó la atención de Ángel.
Mi amistad con Ángel González García no tenía que ver tanto con acuerdos —es más, nuestras discusiones eran frecuentes— como con la capacidad de poder conversar sobre un amplio campo de intereses. Fue el primero con el que pude hablar, en el mismo plano, de Walter Benjamin y de José Bergamín, por poner un mero ejemplo. Aunque parezca mentira, no era habitual encontrar zonas de conocimiento en las que el diferendo entre modernos y castizos estuviese superado. Recuerdo un apasionado debate de sobremesa sobre lo liso y lo estriado en las gargantas de Chavela Vargas y Lola Beltrán, o, lo que es lo mismo, sobre Fernanda de Utrera y la Niña de los Peines. Ángel repetía, con vocación fumista, que el único espacio reservado para el arte estaba alrededor de una mesa, comida y bebida abundantes y un grupo de amigos en animada conversación.
Hasta en los más encendidos elogios que han seguido a su muerte se repite, de forma obstinada y molesta, el carácter heterodoxo y ditirámbico de la labor de Ángel González García. Desde luego, llevaba lo de historiador del arte como una especie de estimulante oxímoron. El arte para Ángel era, fundamentalmente, un grupo de estímulos sensoriales que escapaban al rodillo taxonómico de la historia. A su hipercrítica posición con respecto a la evaluación de historiadores, críticos y artistas sobre eso, la historia del arte, solía contestársele exigiéndole una historia del arte alternativa o una metodología nueva o no sé qué otro sistema de explicaciones. Precisamente él desconfiaba de esa disciplina por eso, por su carácter disciplinado. Y si Panofsky le parecía demasiado pegado al conocimiento alegórico de los siglos XVI y XVII, Arnold Hauser era un modelo histórico demasiado decimonónico, historicista del momento en que se fundó la gran historia. También las genealogías foucaultianas le parecían muy ligadas a la crítica al proyecto ilustrado dieciochesco y el relativismo histórico posmoderno hijo del superávit consumista de lo que hoy se conoce como posfordismo.
Ángel González García era fundamentalmente un historiador materialista. Un materialismo más cercano a Marcel Proust que a Bertolt Brecht, por seguir el símil dialectico de Walter Benjamin. Le confería a la obra de arte cualidades de cosa viva y como tal la interrogaba, atendiendo a sus múltiples circunstancias —la veracidad histórica era sólo una característica más de esa obra, ni tan siquiera determinante—, consciente también del momento preciso en el que se elaboraba su propio discurso, momento en el que él estaba mirando la obra y en el que la obra lo estaba mirando a él.
Por supuesto, el flamenco también tiene entre sus características un cierto operar contra la historia. Esa es una de las primeras contradicciones que debe superar quien quiera avanzar en su conocimiento y disfrute. Pero me interesa detenerme en ese proceder de Ángel para con la cosa viva, este mirando la obra de arte y la obra de arte mirándolo a él. Su contribución a esa tentativa mía de Wittgenstein y los gitanos pasaba por ahí. Del Tractatus Logico-Philosophicus me señaló esta cita: ¿Dónde en el mundo puede observarse un sujeto metafísico? Tú dices que aquí ocurre exactamente como con el ojo y el campo de visión; pero tú no ves realmente el ojo. Y nada en el campo de visión permite concluir que es visto por un ojo. Junto a ella me glosó este cantar o proverbio que unas veces firma Abel Martín y otras Antonio Machado, pero que los dos convenimos en otorgar a Juan de Mairena: El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve.
Como Agustín García Calvo o Rafael Sánchez Ferlosio, Ángel apreciaba mucho el pensamiento de Mairena. Así que sólo podía aplaudir lo que él mismo relataba como mi vocación por trocar el punto de vista sobre el flamenco: donde antes mandaba la mirada de Demófilo —padre de Antonio y Manuel Machado— ahora se privilegia el ojo de Juan de Mairena. Después vendrían la pasión por Vicente Escudero, su clarividente texto La noche española o su filiación tardía a las campañas antiflamencas de Eugenio Noel. Pero, de entre sus muchos ejemplos, el principal que atendí fue ese: dejar de mirar en el flamenco como si fuese un desván, cajón de sastre ni inconsciente siquiera, e intentar entender que en éste, en el flamenco, hay también un ojo que nos mira, un ojo que nos ve.
Enlace al artículo en la revista Contexto.