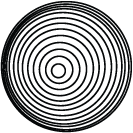Tomando como fuente documental las memorias de antiguos abonados al Teatro de la Ópera de París, los testimonios de algunos empresarios ingleses y franceses y ciertas referencias periodísticas, Rocío Plaza Orellana, profesora de Escenografía en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, analizó cómo fueron recibidos los bailes españoles en la Opera de París (que era el espacio escénico que, al menos en el ámbito de la danza, marcó “las modas de Europa” durante el siglo XIX). Desde 1834 hasta 1844 se presentaron en este teatro varios espectáculos que incluían bailes españoles (boleros, fandangos, corraleras, cachuchas…), pero éstos, aunque consiguieron ciertos éxitos efímeros, nunca lograron permanecer en su programación de forma estable.
En el inicio de su intervención en el seminario La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular, Rocío Plaza Orellana, autora del libro Bailes de Andalucía en Londres y París (1830-1850), mostró los planos del Teatro Principal de Sevilla (que estuvo en funcionamiento hasta mediados de la década de los cincuenta del siglo XIX), así como del edificio que ocupó la Ópera de París hasta 1875 y de su sede actual (diseñada por el arquitecto Charles Garnier). La diferencia más significativa entre el Teatro Principal de Sevilla y las dos sedes de la Ópera de París está en la distribución de sus espacios interiores: en el primero, casi no existen dependencias destinadas a “usos sociales” (sólo un pequeño vestíbulo y una cafetería); en los otros dos, hay numerosas estancias concebidas para el desarrollo de distintas actividades sociales.
Estas dependencias fueron creadas para satisfacer los nuevos hábitos sociales de una burguesía cada vez más poderosa que encontró en los grandes teatros un lugar no sólo para reunirse, sino también para exhibirse (para demostrar su status). “Hay que tener en cuenta”, añadió Rocío Plaza Orellana, “que, a diferencia de la nobleza y la aristocracia (que hasta entonces habían monopolizado el control del poder político y económico), estos nueves burgueses no disponían en sus casas de grandes salones para organizar actos sociales y lo que hacen es utilizar estos teatros (que contribuían a mantener con generosos donativos)”. En Sevilla, sería el Teatro San Fernando (construido en 1847 en la calle Tetuán) el que cumpliría esta función, pero en el mismo los bailes españoles sólo tuvieron cabida cuando triunfaron fuera de nuestro país (hasta entonces se refugiaron en otros espacios escénicos como el ya citado Teatro Principal o el Teatro Hércules).
En la Ópera de París había una sala amplia y diáfana que servía para que las bailarinas pudiesen ensayar antes de que comenzaran los espectáculos. Hasta la Revolución de 1830 (que llevó a Luis Felipe de Orleans al trono) en esta estancia sólo podía entrar un grupo muy restringido de abonados, pero a partir de ese año (tras hacerse con la dirección de la Ópera Louis Veron) se convirtió en un espacio de reunión social. “De este modo”, subrayó Rocío Plaza Orellana, “la Ópera de París pasó a ser un lugar de moda nocturna en el que las bailarinas alternaban con un selecto grupo de hombres de buena posición que, en la mayor parte de los casos, pertenecían al exclusivo Jockey Club”. Estos hombres también solían ocupar los palcos del proscenio que eran conocidos como los “palcos infernales”. Uno de ellos fue el pintor Edgar Degas que recreó en sus cuadros las distintas dependencias del Teatro de la Ópera de París. Según Rocío Plaza Orellana, algunas de sus obras reflejan la perspectiva que se tenía del escenario desde los palcos del proscenio.
Durante los años del ballet romántico, debido al clima de gran inestabilidad política que sufrió Francia (en 1830 cambio tres veces de rey), el Marqués de las Marismas y su esposa Carmen Aguado (un matrimonio sevillano que poseía una inmensa fortuna) se convirtieron en propietarios del palco real del Teatro de la Ópera de París. Este palco fue testigo de numerosos problemas conyugales, pues el Marqués de las Marismas, además de ser uno de los personajes más influyentes del París de la época, se había convertido en protector y benefactor de algunas bailarinas, algo que Carmen Aguado no veía con buenos ojos. En este sentido Rocío Plaza Orellana aseguró que elementos considerados secundarios como el rencor, la envidia, la pasión, la fe o los celos han influido más de lo que habitualmente se piensa en la construcción y evolución del espectáculo moderno.
Una de las protegidas del Marqués de las Marismas fue Manuela Duvignon que, gracias a esta protección, consiguió que su hija Anita entrara en la Escuela de Danza de la Ópera de París. Pero entrar en esta escuela, en la que únicamente se admitían a niñas procedentes de familias humildes, no llevaba a ser en el futuro una “primera bailarina” (para ello, por lo general, se necesitaba mucho dinero y muy buenas influencias). Lo máximo a lo que podían aspirar estas niñas era a formar parte del cuerpo del ballet y eso tras un duro proceso de aprendizaje (que iniciaban con seis u ocho años). “Además”, indicó Rocío Plaza Orellana, “cuando cumplían 27 o 28 años, tenían que abandonar la Ópera de París, pero su paso por esta institución les posibilitaba que le contrataran sin problema en otros teatros, donde algunas de estas bailarinas (entre ellas, Anita), llegaron a convertirse en artistas muy respetadas y valoradas”. Tanto Edgar Degas como Edouard Manet realizaron cuadros sobre estas jóvenes bailarinas que eran conocidas en los círculos burgueses parisinos como las “ratitas”.
Hasta 1830 la Ópera de París era una institución estatal que se subvencionaba con dinero público. Pero ese año se convirtió en una entidad privada (aunque seguía recibiendo ayuda del Estado) y el director comenzó a tener total autonomía para decidir el contenido de su programación y organizar todos los asuntos relacionados con la gestión del teatro. Entre 1831 y 1835, el director de la Ópera de París fue Louis Veron, un hombre muy rico que conocía bien el mundo de la prensa y al que le interesaban mucho los bailes españoles. “Fue el único director”, aseguró la autora del libro Bailes de Andalucía en Londres y París (1830-1850), “que dejó un balance económico positivo cuando abandonó su cargo. Tras él, la entidad se fue endeudando cada vez más, hasta que en 1854 volvió a ser de nuevo de propiedad estatal”.
Con un gran olfato para los negocios, Louis Veron fue quien introdujo los bailes españoles -que ya habían llegado a la capital francesa en las primeras décadas del siglo XIX- en la programación del Teatro de la Ópera de París. En 1834 contrató a la compañía de Dolores Serral, Mariano Camprubí, Manuela Dubinon y Francisco Font que primero actuaron en los bailes de máscaras del carnaval (siendo acogidos con entusiasmo tanto por el público como por la prensa) y después presentaron sus “pasos españoles” (boleros, fandangos, zapateados, corraleras…) dentro de un espectáculo coreográfico centrado en el ballet clásico.
Si ya era difícil que estos bailes, tanto por su carácter popular como por su expresividad formal, pudiesen incorporarse de manera estable dentro de la programación de la Ópera de París, hubo un hecho (en principio intrascendente pero que terminó siendo decisivo) que lo complicó aún más. Mariano Camprubí le pidió al encargado del taller de costuras y utillerías de la Ópera de París que le introdujera la funda de una faja dentro del calzón para remarcar su virilidad, argumentando que eso animaba a las bailarinas que en España, aseguró, “no levantaban nunca la mirada por encima de la cintura del hombre”.
Esta anécdota fue circulando entre los empleados del teatro y extendió por todo los ambientes culturales de la capital francesa la idea de que los bailes españoles eran lascivos y voluptuosos. Poco apropiados, por tanto, para ser escenificados en un espacio elegante y refinado como la Ópera de París. La siguiente temporada, esta institución ya no contrató a la compañía de Dolores Serral que se tuvo que conformar con actuar en teatros menores situados en los arrabales de la ciudad, adaptando sus pasos españoles a distintos tipos de espectáculos populares. A juicio de Rocío Plaza Orellana esta historia refleja la importancia de la “murmuración, la infamia o los malentendidos en la construcción del negocio de los bailes españoles”.
Después de arduas negociaciones, Louis Veron consiguió que la austriaca Fanny Essler presentara su versión del baile de la cachucha (incluido en el ballet El diablo cojuelo, basado en el texto homónimo de Luis Vélez de Guevara) en la Ópera de París. Lo hizo en 1836 (cuando Veron ya había dejado la dirección del teatro) y a pesar del éxito que obtuvo y de que en los años posteriores se recurriera al imaginario de lo español en múltiples decorados y escenografías, los bailes españoles siguieron sin incorporarse a la programación estable de la Ópera de París.
De hecho, no se volvieron a escenificar hasta marzo de 1844, año en el que la polémica y extravagante Lola Montes (que decía que era de Sevilla cuando, en realidad, había nacido en Gran Bretaña) estrenó un ballet que se tituló Don Juan que la prensa acogió de forma tibia pero respetuosa, valorando su esfuerzo pero planteando que no había cumplido las expectativas generadas. El escaso éxito que obtuvo con este espectáculo, unido a los escándalos en torno a su vida privada y a algunos desafortunados incidentes (en una de sus actuaciones se le salió un zapato que cayó sobre el público), provocaron que Lola Montes no volviera a actuar en la Ópera de París. “Y lo que es peor”, añadió Roció Plaza Orellana, “agotó las posibilidades de que otras bailarinas españolas lo hicieran”.
A pesar de que los bailes españoles sólo consiguieron una presencia efímera en la Ópera de París (que era el lugar en el que se fraguaba el éxito a nivel internacional de un espectáculo coreográfico durante el siglo XIX), finalmente captaron la atención del público europeo y lograron hacerse un hueco en la programación escénica de ciudades de todo el mundo. Algo que, según Rocío Plaza Orellana, sólo fue posible gracias a la gran acogida que tuvieron en los teatros menores, secundarios, de arrabal. Teatros a los que sobre todo acudían trabajadores asalariados (es decir, aquellos que constituirían el grueso del público consumidor del siglo XX) y en los que realmente se construyó el espectáculo moderno.